La libertad de los yankees
Por Oswaldo Osorio 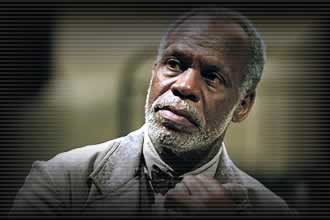
Lars von Trier es lo que se podría llamar un “genio sospechoso”. Pero genio a fin de cuentas, porque es imposible pensar que su obra ha pasado desapercibida, de hecho, cada movimiento suyo parece estar orientado a sacudir el rumbo histórico del cine, lo cual ha conseguido al menos una vez, con su manifiesto Dogma 95 (que hiciera junto con Thomas Vintenberg). Lo de sospechoso es porque en su genialidad hay mucho de efectismo y de culto a la personalidad, y porque a la grandeza de su obra siempre ha contribuido considerablemente el tamaño de su ego y sus excentricidades.
Manderlay , la segunda película de su trilogía “USA, tierra de oportunidades”, es una historia que le da continuidad a Dogville (2003), pero no sólo en el sentido de mantener algunos de los personajes y de plantear una reflexión tremendamente crítica a la cultura y sociedad estadounidenses, sino que esa continuidad es también desde el punto de vista formal y narrativo.
Con Dogville el director danés sorprendió y fascinó a todos con su propuesta formal y narrativa. Lo que quería con Dogma 95, esto es, evitar la parafernalia y el efectismo del cine actual y dejar sólo el drama que se desarrolla entre los personajes, lo logró mucho mejor aquí. Porque el dogma despojó a las películas de todas sus posibilidades cinematográficas (sin iluminación, encuadres, escaso montaje, etc.), pero con esta propuesta llega a un revelador término medio, donde esa parafernalia se cambia por las convenciones del teatro, pero conserva los recursos visuales y narrativos que hacen del cine un arte. En Manderlay mantiene esta propuesta, igual de brillante y efectiva, aunque ya no sorprende, de hecho se torna repetitiva.
Si en Dogville su protagonista, Grace, se transforma en un ángel vengativo luego de padecer muchas vejaciones, en Manderlay aspira a ser un ángel reparador, un ser altruista y bien intencionado. Aunque el problema es que las cosas buenas que quiere hacer, las hace con su propio criterio de lo que es “bueno” y bajo el supuesto de superioridad moral de que a quienes quiere ayudar necesitan de su ayuda.
Grace se propone como tarea enseñarles a ser libres a un grupo de esclavos de una hacienda que, aún luego de setenta años de la abolición, conservan esa condición. Un abogado, un par de metralletas y, claro, sus buenas intenciones, son los recursos que usa para implantar la democracia en la mentalidad de blancos y negros. Ya con este planteamiento se evidencia de inmediato hacia dónde está dirigida la crítica de Lars von Trier. Lo que hizo Grace en Manderlay es lo que llevan todo un siglo haciendo los estadounidenses con el mundo. Es tan simple la relación que hasta se antoja maniquea y esquemática.
Aún así, el tono de fábula moral funciona perfectamente. No sólo para hacer alusión a una cuestión política (que tiene toda la relevancia ahora que Estados Unidos le está enseñando a la fuerza a lo iraquíes que la democracia es el credo único y verdadero), sino que es una fábula moral que también funciona como un estudio de la naturaleza humana. La clasificación de los esclavos en categorías de acuerdo con su comportamiento y la posición y decisiones que toma Grace en su labor redentora resultan tremendamente elocuentes en este sentido.
Lars von Trier es un genio, sin duda, aunque no tan grande como él mismo pretende parecer, porque se notan mucho las costuras de su genialidad, tanto en esa envoltura de falsa complejidad que aqueja a muchos de sus filmes, como en su comportamiento de “niño terrible” pero consciente de serlo. Manderlay viene a corroborar esto, pues se trata de una obra inteligente, bien lograda y contundente, pero también algo pretenciosa y con la misma soberbia moral que tiene Grace ante esas personas a las que quiere mostrar su verdad.
Publicado el 22 de junio de 2007 en el periódico El Mundo de Medellín.
